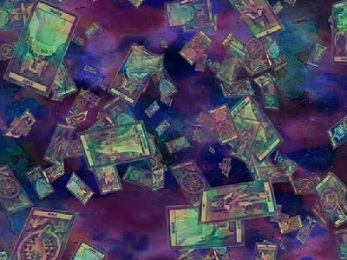Saludos
¡Buen review, sigue así!
Seph Girl.
***
Capítulo 69. Frente sur
Tras una desesperada preocupación por todo el globo, Garland de Tauro aterrizó en el limbo estabilizado por Kanon de Géminis para el transporte de tropas entre los diversos frentes de la guerra. No era la Otra Dimensión, sino una ciudad descolorida y borrosa, habitada por fantasmas, si no es que la urbe en sí misma era uno. A cien metros, los edificios y las personas que deambulaban por las calles de monótono gris se volvían difusos hasta parecer parte del decorado. E incluso de cerca, si se veía con suficiente atención, todo tenía un aire espectral, como si en cualquier momento se pudiera ver a través de una pared, aun si ese no era el caso. No era tanto que se sintiese irreal, no estaba ante el inmenso mundo ilusorio que un aficionado trató de construir y se quedó a medias, al contrario, se hallaba en un lugar muy real, solo que más apegado al reino espiritual que al mundo de los vivos. Vida y muerte, no importaba, ambas eran realidad.
Él se hallaba en la azotea de un edificio de mediana altura, con la sensación de flotar más que de pisar concreto. Al norte, un gran círculo dorado rodeaba una suerte de espejo para gigantes donde podía ver la magnífica Bluegrad, custodiada por los guerreros azules en la entrada principal, la Silente y sus Arqueros Ciegos en la trasera y las robustas montañas en los flancos. En el este y el oeste, del mismo modo, se mostraban imágenes del continente perdido, lleno de brumas, montes y fantasmas del pasado, y de un abismo tan lóbrego como aquel que corona la Colina del Yomi, abierto por el poder sin parangón de Arthur de Libra. Aquellos tres círculos, portales dimensionales, estaban conectados entre sí por túneles invisibles que se extendían por encima de la ciudad fantasma, junto a un cuarto que se hallaba en el extremo sur. Allí podía verse una tierra yerma de la que emergía la Torre de los Espectros, por vez primera protegida de una invasión que no terminaba de darse. Todos se veían impacientes allí, desde los necios que hacían la guardia en la cima de la torre —Ícaro de Sagitario Negro, Orestes de la Corona Boreal y un tercer integrante, sin armadura y sin rostro— hasta los que más abajo se ponían a las órdenes de Ishmael de Ballena.
—Desde el punto de vista de nuestros compañeros y aliados, hay un camino de piedra recto, suspendido sobre la oscuridad, entre el lugar de donde vienen y aquel al que pretenden ir. En ese camino ellos pueden ver otros portales que dan al Santuario, los barcos de la costa siberiana y el portaaviones Egeón, aunque estos son solo de entrada —explicó Kanon, apareciendo de improviso detrás del santo de Tauro—. Esta ciudad es el limbo humano, una sombra de nuestro mundo, parte de la oscuridad que subyace a nuestro mundo y que Hybris ha usado como base durante años. El sub-espacio en sí son los túneles de gusano conectando los portales. Pero eso ya lo has intuido, ¿verdad? Garland de Tauro. No eres tan fuerte como imaginaba.
Los ojos del antiguo Sumo Sacerdote se clavaron sobre el segundo manto zodiacal, muerto. Garland carraspeó, molesto, y la sagrada vestidura se desligó de él pieza a pieza para unirse a su lado como un bravo toro del color del hielo. El pecho del santo de oro quedó al descubierto tras la rajada camisa sin mangas que llevaba, lleno de cicatrices, pero sin una sola herida. Tampoco la sangre había manchado la tela.
—Lo normal es que el manto de oro sobreviva a su portador, no al revés —observó Kanon—. ¿He de entender que no lo necesitas?
—Siempre viene bien llevar un abrigo allá donde hace frío —recordó Garland, a lo que Kanon alzó ambas cejas—. La Bruja está incapacitada y el Pacificador ocupado con una rival esquiva. No todos los planes salen bien, ex-Sumo Sacerdote.
Alguien tenía que enfrentar a Cocito. No a la Abominación que estaba persiguiendo, sino al río en sí. La guerra sería eterna si no daban cuatro certeros golpes en el corazón del Hades. Quién lo haría, estaba decidido antes de que las cosas empezaran a ir mal.
—Localizaré a Kiki… —empezó a decir Kanon.
—¡Rápido, el maestro herrero de Jamir podría estar en peligro! —exclamó Garland, sorprendiendo una vez más a su interlocutor—. Oh, estuve preguntándome estos días como tendría que dirigirme a un Sumo Sacerdote que ya no lo es. Mi conclusión fue que no importa y creo que es acertada. No son tiempos para formalismos.
—No te equivocas —admitió Kanon, dirigiendo la mirada hacia el portal sur. Ningún ejército se levantaba en las tierras de Naraka, pero la presencia del inframundo era fuerte en el continente asiático. Demasiado—. Han tomado la Colina del Yomi, buscan liberar a sus genuinos generales, capitanes y tenientes de la torre y saben lo útil que sería el Trono de Hielo para fortalecer sus ejércitos. Luchamos contra seres pensantes, es normal que busquen acabar con quienes pueden sanarnos, a los santos y nuestros mantos sagrados. Minwu de Copa está en Naraka. Kiki y sus discípulos están en Jamir.
Garland asintió, guardándose mencionar la presencia de Leteo en el continente Mu. Sus acciones al inicio de la guerra habían debido convencer al antiguo Sumo Sacerdote de que algo era distinto en ese frente donde se hallaba un ser lo bastante fuerte como para rechazar una y otra vez a un santo de oro sin mediar contacto. No hacía falta que le explicase lo que Damon buscaba lograr apoyándose en la ambición de un rey muerto y la sed de venganza de los Señores del Hades, bastaba con que el santo de Géminis y todo el Santuario supiera que era peligroso. Así podrían luchar con todas sus fuerzas sin tratar de comprender una historia bien muerta y enterrada. Era lo mejor.
—¿A quién enviarás? —cuestionó el santo de Tauro, decidiendo al final buscar él la respuesta. No era difícil sentir lo que ocurría en la Tierra. Después de todo, el sub-espacio existía para conectar cuatro zonas del planeta—. Ofión, ¿en serio? Apareció de la nada, fue ungido por Aries y jamás se molestó en entablar cualquier clase de relación. Ni siquiera tiene discípulos y por ello se le conoce como el Ermitaño.
—Es igual que tú —dijo Kanon—. Y Nimrod. Los tres sois autodidactas. No es extraño en la larga historia de los santos de oro.
—Suena a que confías en nosotros.
—Deberías asumir que no confío en nadie —advirtió Kanon, severo—. No del todo.
—¿Por eso tengo siempre la sensación de que algo me vigila? No me malentiendas, creo que la Dama Blanca deja que me percate a propósito.
—No siempre puedo entender las decisiones de Shizuma de Piscis. Se dice que sigue las órdenes directas de Atenea —señaló Kanon, casual, como si en verdad solo estuviera expresando un rumor. Notando el sobresalto en el alegre semblante de Garland, añadió—: Un planeta, un ejército. Eso es lo que dice la Suma Sacerdotisa. Ya no se trata de confianza, sino de proteger este mundo.
—Siempre se ha tratado de eso, ex-Sumo Sacerdote. Siempre se ha tratado de eso.
***
En Jamir, así como en otros lugares señalados del mundo, ocultos a la civilización, el tiempo se comportaba de forma caprichosa.
Fjalar de Escultor, un hombre alto y fornido, de pobladas cejas sobre la amplia nariz, estaba acostumbrado al frío, por supuesto. No en vano, siendo un niño debió entrenarse en aquel lugar del Himalaya, a seis mil pies de altura, donde respirar era una lucha constante contra la muerte y los pies pesaban como el plomo, dificultando el solo dar unos cuantos pasos. Contrario a Nenya, su esbelta compañera de entrenamiento, para él cada día hasta la obtención del manto sagrado había sido un infierno; en muchas ocasiones creyó que moriría. Sin embargo, cuando terminó la prueba, victorioso, todo cambió: el cuerpo se había fortalecido, estaba ya acostumbrado a respirar aquel denso aire y el manto sagrado que vestía, junto a las labores que le correspondían como el santo de Escultor, le daban la calidez necesaria para sobreponerse al incómodo frío. Hasta para las fuerzas de la naturaleza era difícil doblegar a un santo.
Y con todo, ahí estaba, tiritando. Incluso la santa de Cincel, que no cesaba de mover las largas piernas en un andar constante, temblaba sin poder evitarlo ni esconderlo. Eso era más extraño todavía que el frío que helaba el alma de Fjalar, pues Nenya destacaba, además de por una habilidad sobrenatural para emplear las herramientas celestes, por ser una roca hecha persona. Nada parecía afectarle, ni siquiera los esfuerzos de Kiki, maestro del par, por poner a prueba tan notable resistencia.
Los santos de Escultor y Cincel cruzaron miradas por un momento. Aunque la máscara de Nenya impidió a Fjalar ver el rostro de esta, la forma en que se movía, con un nerviosismo impropio de ella, ya le decía mucho sobre lo que pensaba. Era lo mismo que él estaba temiendo: las almas de los gigantes, uno de los cuatro grandes ejércitos contra los que Atenea y los santos debieron combatir, estaban en Cocito. Ahora que el mundo de los muertos se había levantado en armas, era posible que los antiguos enemigos se levantaran a la par de los espectros. De repente era incluso un alivio que Akasha hubiese establecido una alianza con Poseidón.
Kiki apareció en medio del espacio que había entre el par de santos. Lo hizo sin avisar, como siempre, y a pesar de los años que Fjalar y Nenya habían entrenado bajo la tutela del pelirrojo, fueron incapaces de verlo venir.
—Vaya, vaya —saludó con una traviesa sonrisa—. Mis queridos discípulos, a quienes transmití el noble arte de la reparación de los mantos sagrados, están… ¡En el lugar destinado a reparar los mantos sagrados! ¡Inaudito!
Tras aquellos gritos sarcásticos, empezó a reír de forma exagerada y falsa, para vergüenza de los antaño pupilos. En parte, sabían que merecían el sarcasmo, pues tardaron demasiado en reparar el manto de Acuario. Sin embargo, Kiki tenía la sorprendente habilidad de parecer culpable aun cuando tenía razón.
—Maestro, permitid que os recuerde que todos los mantos están en perfecto estado en la actualidad. No teníamos trabajo que…
—¡Silencio! —chilló, frunciendo el ceño y golpeando a Fjalar con el bastón. Aquella actitud, como de anciano huraño, hacía más notables las hebras plateadas del cabello, signo de la maldición que recibió al tratar de romper la mente de Caronte—. Si no me respetas, no me llames maestro. Llámame como te apetezca, pero no maestro. ¡Lo mismo va por ti, Nenya! Lo que me impide leer tu mente confabuladora no es esa máscara, sino el aprecio que te tengo. ¡Os vi crecer, demonios!
Mordiéndose la lengua, el maestro herrero de Jamir hizo rápidos gestos que resumían lo que él recordaba que habían sido las vidas de Fjalar y Nenya. Al verlo, el par se encogió de hombros casi al unísono, pero eso solo irritó más a Kiki, quien refunfuñaba frases sin aparente sentido sobre la confianza.
Fjalar dio un largo suspiro. No era la primera vez que desaparecían de Jamir sin avisar, pero en los últimos dos años Kiki había estado muy metido en los asuntos de la división Andrómeda y desde mucho antes en el afamado proyecto del profesor Asamori. Todos los prototipos de las armas, armaduras, vehículos y otros recursos de la Guardia de Acero habían pasado por las manos expertas del maestro herrero. En buena medida, fue con miras a ese proyecto que decidió entrenar no solo a Nenya, tan capaz en el arte de trabajar el metal como en el de la lucha, sino también a Fjalar; necesitaba que otros siguieran ocupándose de la labor que tenía como el último discípulo de Mu. A veces incluso les permitía quedarse con el mérito, de tan distraído que estaba en heréticas ocupaciones. Otras, se atribuía por la misma clase de despiste la labor que ellos dos habían llevado a cabo. La situación alcanzó su máximo descaro durante el exilio de Akasha y, cuando esta entró en coma y Kiki decidió recordar que era un maestro, regresó sin dar la más mínima explicación. Fjalar podía perdonarle, después de todo era su padre y la razón por la que había llegado a vestir el manto de Escultor, incluso si llevaba ya un par de años siendo un herrero talentoso. Pero desde su regreso, a cada escapada de sus hijos, peor reaccionaba quien antes ni se daba por enterado.
Dos posibilidades venían a la mente del santo de Escultor. La primera era que al fin su padre tenía tiempo para fijarse en ellos como en algo distinto a trabajadores sustitutos; la segunda, un poco más amable, era que siempre estuvo consciente de las idas y venidas del par, y ahora estallaba. En verdad se había portado con ellos como algo parecido un padre, en cuerpo y mente, por lo que saber, no que ya que no contaba con la obediencia de dos hijos díscolos, sino que tampoco era respetado por esto, debía dolerle.
—¿Y bien? ¿No van a decir nada?
—No —dijo Nenya.
—¿No? —Kiki, más sorprendido que enojado por una respuesta tan directa, tardó en asumirla—. Esta es mi casa, ¿sabéis?
—No —dijo Nenya de nuevo, esta vez descolocando incluso a Fjalar—. Tu lugar está con Azrael, el profesor Asamori, Ludwig von Seisser, Gestahl Noah y Adrien Solo. Te has encargado personalmente de convertir la Guardia de Acero en tu nueva vida.
—¿Ahora os molesta esto? ¿De verdad? ¿Sabéis quién es ahora Akasha?
—Siempre nos ha molestado —le cortó Nenya con especial brusquedad—. Esperábamos que como nuestro maestro te dieras cuenta, tal vez te sobrestimamos. ¿Negarás acaso que has descuidado por completo Jamir?
—¡Es la Suma Sacerdotisa! Y aprueba este proyecto.
—No es ahora, con el enemigo entrechocando armas en la frontera, cuando el Santuario entenderá las consecuencias de transmitir la ciencia de los Mu a los hombres. Será más tarde, cuando los sobrevivientes entiendan que ya no hay vuelta atrás.
Poco a poco, la irritación del pelirrojo se achicaba a la vez que este retrocedía y bajaba la cabeza. Ni siquiera asía el bastón bien, lo que provocaba en Fjalar un cierto sentimiento de culpa. ¿Estaban juzgando con justicia a quien desde un principio actuó por el bien del Santuario y del mundo? ¿O solo pretendían devolverle un poco de los últimos años, en los que se sintieron utilizados?
Pero Kiki, maestro en malicia aun antes de que aquellos adolescentes dejaran de ser cargados por sus madres, pronto recuperó la compostura y preparó un discurso que habría de cambiar las tornas. Solo la aparición de un gran cosmos impidió que el juego de reproches prosiguiera en aquel tiempo en el que cada segundo valía oro.
—Nadie te está juzgando, gran maestro de Jamir.
La torre sin puertas brilló como el oro antes de que Ofión de Aries, quien estaba en el interior del edificio recolectando las herramientas celestes, minerales estelares y otros recursos indispensables para la reparación de los mantos sagrados, apareciese frente a los tres. Un gran resentimiento dominó la inquieta mirada de Kiki al observar los ojos rasgados de aquel, tan fríos e inaccesibles por grande que fuera la amabilidad que mostraba en forma de palabras y gestos.
No era un secreto para el Santuario que la caótica personalidad de Kiki se debía a haber visto truncado el destino de convertirse en el nuevo santo de Aries. Por muchos años, sintió que había fallado a quien lo cuidó y entrenó desde siempre. Y esa sensación de fracaso empeoró el día en el que un muchacho del montón, al que el Santuario ni siquiera había marcado a pesar de la intensiva búsqueda instigada por Akasha luego del Cisma Negro, apareció vestido con el primer manto zodiacal. Para el que fue primer y único discípulo de Mu, ver ese rostro común sobre los cuernos del Carnero Blanco, clamando al Sumo Sacerdote que era uno de los santos de oro, fue similar a la maldición que recibió de Caronte. Un cruel recordatorio de su fracaso.
—Ofión de Aries, como de costumbre, destacando. —Aunque el manto dorado lo protegía por completo, llevaba la caja de Pandora colgando de la espalda a modo de mochila. Kiki podía percibir que allí había guardado las herramientas celestes; el resto de recursos de herrería debía haberlos teletransportado a algún lugar seguro directamente—. Y dices que no me están juzgando. ¿Es eso cierto, chicos?
—Nosotros lo hacemos —dijeron, a un mismo tiempo, Nenya y Fjalar.
Tanto Kiki como Ofión parpadearon frente aquella muestra de compenetración. El santo de Aries hizo amago de dar algunas amables palabras, pero fue interrumpido por la sonora carcajada del maestro herrero de Jamir.
—Vaya, vaya. ¡Si hasta a Fjalar le he sacado algo de valentía en estos años! ¡Qué tiempos cuando de verdad creía que si no cumplía las tareas diarias haría caer sobre él un meteorito! —gritó a pleno pulmón, apropiándose como si tal cosa del crecimiento de aquel diligente discípulo—. Así que no me contaréis qué habéis estado haciendo todo este tiempo, ¿verdad? Porque no soy un santo…
—También yo lo desconozco.
—¡Nadie te preguntó, Ofión! —exclamó Kiki sin mirarle—. Estoy hablando con…
Un fuerte viento barrió la cima de la montaña, obligando tanto al maestro herrero cuanto a los demás a ponerse en guardia y abandonar la conversación. De forma repentina, el frío que había penetrado en el alma de todos desde que llegaron a allí, se materializó en una fina capa de hielo que no solo recubrió cada palmo de tierra, sino también la torre. Fjalar y Nenya tenían que oponer a aquella helada todo el poder que poseían para evitar que los mantos de Escultor y Cincel fueran destruidos.
Más allá, en la única y terrible entrada a Jamir por tierra, el llamado cementerio de las armaduras, los presentes percibieron el despertar de una antigua fuerza. De inmediato, Kiki, que se enorgullecía de ser llamado maestro herrero de Jamir, levantó una portentosa barrera contra la que chocó media docena de bólidos supersónicos.
—¿Así que Cocito usará las almas de los santos muertos, eh? —dijo Kiki entre dientes. Mantenía la palma apuntando hacia el Muro de Cristal que había conjurado, viendo cómo otros guerreros de piel pálida y armaduras descoloridas se unían a los primeros seis. ¡Eran los cadáveres de quienes en el intento de reparar los mantos sagrados, muertos en combate, murieron a merced de meras ilusiones!—. No vais a pasar…
Atrás, mientras las botas doradas de Ofión se separaban del suelo, Fjalar y Nenya se posicionaron en los flancos del maestro herrero de un salto. Podía ser un diablo rojo, por título y por acciones a cual más condicionada y herética, pero como discípulos de aquel, hijos aun si no lo eran por sangre, no iban a abandonarlo en un combate.
Kiki lanzó alguna bravata mal pronunciada cuando vio dos veces conjurado el Muro de Cristal, sin embargo, justo en ese momento ya eran cincuenta los guerreros helados que estaba conteniendo, y fue grande el alivio que sintió gracias a la ayuda de los diligentes y hábiles discípulos. Las tres barreras se inclinaron hasta chocar unas con otras, formando una suerte de pirámide que mantenía aprisionados a muchos enemigos.
Del resto de guerreros helados, que cabalgando soplos de viento frío pasaron por encima de la técnica combinada de los tres herreros, rindió cuenta Ofión de Aries. El poderoso santo, flotando de tal modo que el sol le golpeaba la espalda, liberó de los dedos dorados diez hilos luminosos que enseguida se clavaron en la piel de los enemigos, a quienes con un solo movimiento despedazó con terrible facilidad. En menos de un parpadeo, decenas de brazos, piernas, cabezas y torsos llenaron el suelo congelado, mientras la inmensa Pirámide de Cristal se achicaba aplastando a quienes había en el interior, que carecían de la fuerza suficiente como para oponer resistencia.
—Ah, perdóname Atenea… —murmuró Kiki, evitando que Fjalar y Nenya lo vieran. ¡No fueran a creer que se sentía orgulloso de ellos en ese día, en el que eran más rebeldes que nunca!—. Detesto a ese hombre. De verdad lo detesto.
Ofión se había alzado en el aire como las aves, y aunque aquello era algo que Kiki podía hacer desde que era un crío, el áureo manto que lo cubría volvía la postura más digna y solemne. La sombra del santo de Aries cubría la tierra congelada, en la que los cadáveres de unos cincuenta guerreros estallaron de repente en un sinfín de partículas. Estas, poseedoras de un poder proveniente del mismo Hades, se proyectaron a la velocidad de la luz sobre el guardián del primer templo.
—¡Detrás de ti! —gritó Fjalar, tarde. Un guerrero gigante ya se había manifestado a la espalda del santo de Aries, quien sin embargo no volteaba—. ¿Por qué…?
El ente desenvainó una espada envuelta en vapores fríos, pero antes de que pudiera emplearla para decapitar a Ofión, sendos hilos surgieron de los castaños cabellos de este, atando con fuerza inusitada el brazo armado del gigante.
Los ojos verdes del santo de Aries brillaron, indicando a los expectantes herreros lo que estaba por venir. Un segundo después, el cuerpo del gigante fue lanzado contra la tierra con tal fuerza que los hilos de luz temblaron, pero no cayó, sino que logró recuperar el equilibrio a tiempo. Alzando la cabeza, oculta bajo el yelmo, clavó los gélidos ojos en quienes flotaban en las alturas: no solo Ofión, que llevaba el sol por manto, sino también Kiki, Fjalar y Nenya, quienes se habían teletransportado en el momento preciso. Un sonido desagradable, como garras de bestia arañando una pizarra, emergió del rostro sombrío del ente, y todos los guerreros helados derrotados se alzaron de nuevo, entre los afilados picos de roca en que perdieron la vida.
—¿Es necesario? —preguntó Kiki, por primera vez suplicante.
Fue una pregunta vana, por lo que Ofión ni tan siquiera se molestó en responderla. Más de cien guerreros helados respaldaban a la Abominación, cuya espada traía el frío del cero absoluto. Había muchos cadáveres en las cercanías de Jamir durante el tiempo que Mu vivió como un ermitaño, pero eran más, muchos más, los que habían muerto en esas tierras. Lo demostraba el hecho de que durante los últimos veinte años el Santuario se había ocupado de extraer del cementerio de armaduras los huesos, para incinerarlos, y los mantos sagrados, para repararlos. Y aun así, Cocito había creado cuerpos para muchos de los santos que allí murieron a partir de la nada. No necesitaba un cadáver. En un instante fugaz, Kiki comprendió que su hogar era demasiado peligroso en una guerra contra las fuerzas del Hades, aunque no por eso aceptó lo que ocurrió.
El cosmos dorado de Ofión alumbró Jamir por entero, para luego transformarse en los letales Husos Desgarradores. Miles de hilos pasaron entre los guerreros helados que chocaban contra las barreras que al tiempo levantaron Kiki y sus discípulos, clavándose una y otra vez en la Abominación, avatar mermado del río Cocito. A la velocidad de la luz, la tremenda energía del santo de oro dibujó la constelación de Aries sobre el amplio pecho del enemigo, la cual ardió más allá del aura vaporosa que lo cubría.
—Vámonos —dijo Ofión, observando cómo el ente se retorcía en un vano intento de evitar explotar—. Ya no hay nada que nos una a este lugar.
El santo de Aries voló como una estela luminosa a algún otro rincón del mundo, pero los herreros sí que se permitieron ver, desde la lejanía, cómo Jamir, su hogar, esa parte del Himalaya que el mundo jamás conocería, era engullido por una gran explosión.
***
En un intento de seguir a Ofión, sin siquiera tener claro lo que esperaba conseguir, Kiki acabó en el sub-espacio que Kanon resguardaba. Allí estaba la Caja de Pandora con el Carnero Blanco dibujado en relieve, contenedoras de las herramientas celestes, así como algunas bolsas con materiales y un toro de oro, cristalizado.
—Menos mal que todos los mantos sagrados están en perfecto estado, Nenya. Si llegan a estar mal, qué sería de nosotros.
Ni Nenya ni Fjalar le prestaron atención, algo que solo le molestó el tiempo en que tardó en notar que en la azotea del edificio de enfrente Garland de Tauro asía de los hombros al santo de Géminis, al antiguo Sumo Sacerdote, mientras le gritaba.
—¡Un general no pierde dos mil hombres! Puede perder las malditas llaves y el maldito cepillo de dientes si se ha hecho viejo, pero no dos mil hombres.
Los tres herreros se miraron, comprendiendo la razón por la que Ofión había ido a ese lugar y marchado después de cumplir su misión. No era esa una escena en la que nadie quisiera verse involucrado. Y aun así, ni apartaron la vista ni cerraron los oídos.
—No puedo decírselo a la Suma Sacerdotisa.
—Si no lo haces tú, lo haré yo, iré y… —Apretando los dientes con la misma fuerza con la que había cerrado el puño sobre el inflexible santo de Géminis, Garland empezó a serenarse. Tragó saliva, miró de reojo a los observadores y luego escupió hacia las calles fantasmales—. Las amazonas de Helena, los Toros de Rodorio, Tiresias, tres santos de plata… ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo sabes que desaparecieron?
—Es evidente —dijo Kanon, sin molestarse en apartar al ser inmenso que lo observaba con ojos sedientos de respuestas—. Desde que Triela está en Bluegrad.
—Tienes que encontrarlos.
—Estoy en ello. El espacio-tiempo es mi especialidad. Vigilar que cada quien cumpla con su papel, mi deber. La Suma Sacerdotisa también tiene una tarea, como escogiste tenerla tú. ¿Todavía necesitas ese abrigo, no?
Garland asintió, brusco, y en ese mismo instante apareció frente a Kiki y sus discípulos. En comparación al pelirrojo, delgado, no demasiado alto y apoyado en un bastón, el santo de Tauro parecía un gigante de la mitología apunto a devorar a un hombrecillo. No solo por la altura y la cara marcada por el enfado, con las blancas cejas y el cabello surcados de sudor, sino por las incontables cicatrices que había en un cuerpo más grueso y fornido de lo que debería ser posible en un ser humano. Garland no era como Docrates y Jaki, pero en ese momento aparentaba ser igual de grande.
Aun así, Kiki lo miró a la cara. Garland solo tenía un mal día. Era una buena persona, incluso había ido a Reina Muerte para ayudarles. Si ahora estaba a punto de darle un puñetazo a quien el pasado año fue su líder, se debía a la gravedad de las circunstancias. Los santos de Centauro, Lagarto y Auriga —Kiki recordaba las identidades de los que quedaban en Rodorio cuando ascendió por la montaña junto Akasha y Lucile—, desaparecidos junto a muchos valerosos soldados. No es que eso fuera a cambiar el curso de la guerra, claro, pero tampoco era algo que podía suceder sin una razón. Desde luego, era la clase de cosa que tendría que comunicarse a quien representaba a Atenea en la Tierra, si dicha persona no debiera estar en ese momento aislada de toda clase de preocupación, como Akasha llegó a comunicarle.
—¿Son tus discípulos? —preguntó Garland, casi gruñendo.
—Son mis hijos —replicó Kiki con el rostro erguido. Atrás, los santos de Cincel y Escultor lo imitaban, poniendo además los brazos en jarras.
—Tienes muchos hijos tú.
Kiki no pudo evitar reír.
—Akasha, quiero decir, la Suma Sacerdotisa, opina lo mismo.
—Bueno, como un potencial santo de oro, tienes mucho que dar —dijo Garland, rascándose la cabeza. Se estaba calmando. Un poco—. Necesito mi abrigo.
—¿Te refieres a…?
—Mi manto, sí, el manto de Tauro. Repáralo.
Solícito, Kiki observó el toro cristalizado con los sentidos que poseía como heredero del pueblo de Mu, confirmando su primera impresión: estaba muerto.
Cuando el maestro herrero de Jamir giraba la cabeza para dar la noticia, dos gritos le hicieron mirar en cambio a sus discípulos. De Nenya, por la máscara, no podía estar seguro, pero Fjalar tenía la boca tan abierta como para tragarse un enjambre de moscas, si es que en esa extraña ciudad en la que estaban las había. Miró entonces hacia Garland y él mismo gritó abriendo mucho los ojos y la boca. ¡Garland acababa de morderse uno de los brazos! Lo hizo con saña y debió encontrar la vena, pues desde la herida piel manó sangre a raudales, tiñendo de rojo los dientes y la oscura piel del santo de Tauro.
—Rápido. ¡Rápido! —exigió Garland—. Antes de que se regenere.
Impelidos por la urgencia que aquel les transmitía, los tres herreros movieron el toro cristalizado hasta los pies de su guardián. Solo entonces Garland soltó su brazo, en apariencia desgarrado por las fauces de una bestia, y dejó así caer la sangre sobre el tótem. La sangre de un genuino santo de Atenea, primer requisito para revivir un manto sagrado tan dañado que ya no albergase vida en su interior. Kiki comprendía lo que el Gran Abuelo hacía, pero no la forma en que decidió hacerlo.
—Tengo que controlar mi temperamento —murmuró Garland al sentirse observado en exceso por el maestro herrero de Jamir—. ¿Cuánto tiempo?
—Menos de una hora —contestó enseguida Kiki, al tiempo que Fjalar abría la Caja de Aries y recogía los instrumentos. Nenya se ocuparía de los sacos donde guardaba el polvo de estrellas y otros recursos—. La guerra ha empezado… ¿cómo?
Garland no respondió. En lugar de eso, impaciente, mordió el brazo libre y dejó que más sangre cayera sobre el tótem taurino. Un tercio debía perderse si quería revivirlo, y la primera herida estaba empezando a regenerarse, tal y como había advertido.
—Deja de mirar mis cicatrices, mujer —pidió Garland sin mirar a Nenya. No es que mirarla la hubiese cambiado nada, por la máscara—. No nací siendo inmortal.
Nada más dijo el santo de Tauro, concentrado como estaba en la misión que llevaría a cabo una vez pudiera vestir de nuevo el manto de oro. Los herreros, aun con mil preguntas rebullendo en sus mentes, decidieron ponerse manos a la obra.
Entretanto, Kanon contemplaba con preocupación el portal sur. A las fuerzas de Azrael se les unían las de lord Folkell, pero seguían lejos de la Torre de los Espectros, donde la impaciencia crecía por minutos.
«Apreciad ese tiempo, insensatos —deseó decirles el antiguo Sumo Sacerdote, conformándose no obstante con haber informado a Ishmael de que Yu de Auriga no acudiría pronto—. No sabéis lo que os espera.»
La presencia del inframundo era poderosa en Asia. Destruir Jamir no había servido de nada, la Abominación era ahora una fría tormenta que helaba cada palmo de tierra en que un guerrero sagrado hubiese muerto en el pasado, cada montaña en que pudiera hallarse sellada el alma de un gigante. Solo la presencia de Shun de Andrómeda evitaba que el Lamento de Cocito condenase todos los pueblos y ciudades a una nueva edad de hielo, un pequeño aporte para quien aseguró que no formaría parte de esa guerra. Sin embargo, Kanon estaba convencido de que el rumbo tomado por el enemigo era el que deseaba seguir. Para reunir fuerzas, aplastar todos los obstáculos y al final destruir a toda la humanidad. Anunciaron trece días de guerra. Y este era solo el primero.